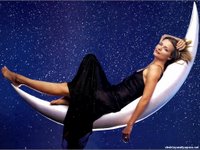El explorador del ser El alemán Peter Sloterdijk, uno de los más importantes filósofos europeos de la actualidad, habla en esta nota del lugar del hombre en el mundo y de la crisis que padece hoy Occidente
El explorador del ser El alemán Peter Sloterdijk, uno de los más importantes filósofos europeos de la actualidad, habla en esta nota del lugar del hombre en el mundo y de la crisis que padece hoy Occidente ¿Cómo habitamos el mundo? ¿Cuál es "el lugar del hombre"? En una exploración que conjuga sin cesar el concepto y la anécdota, la observación del mundo y la movilización de la filosofía, el alemán Peter Sloterdijk anticipa una nueva era en que lo liviano se impondrá sobre lo pesado, lo frívolo sobre lo serio, el confort de la protección sobre el principio de realidad. Se trata, asegura, del fin de la necesidad.
A Sloterdijk, un escándalo lo llevó a la fama. En Normas para el parque humano. Una respuesta a la Carta sobre el humanismo de Heidegger (1999), señaló "el fin del humanismo docto" y se preguntó cómo podría evolucionar una humanidad "corregida" por la biotecnología.
La "generación de la memoria", con Jürgen Habermas a la cabeza, se entregó a una confusión (¿interesada?) entre describir y prescribir, observar y aprobar, y lo acusó de jugar con los peores fantasmas del pasado.
No obstante, hoy, Sloterdijk es tenido por una de las mentes más fecundas de la filosofía alemana actual y aun de la europea. La literatura, la filosofía, la arquitectura, el cine, la televisión, las ciencias, en suma, todas las invenciones humanas interesan a este "explorador del ser" que pretende echar los cimientos de un nuevo humanismo. Rector de la Academia de Bellas Artes de Karlsruhe, donde enseña filosofía y estética, Sloterdijk también conduce, una vez al mes, un programa televisivo sobre filosofía. Es además uno de los críticos más mordaces de este fascismo del entretenimiento que ha sustituido el circo romano por el catódico. Y goza ávidamente de los placeres de la vida.
-Espumas, cuya edición francesa salió este año, es el último volumen de su trilogía Esferas. ¿Podría explicar rápidamente el plan de esta trilogía?
-Para comprender mi punto de partida, hay que remitirse a la gran fórmula que utilizó Martin Heidegger para caracterizar la situación ontológica del hombre: el "ser en el mundo". ¿A qué se refiere? Al éxtasis profundo, aquel en que residen todos los secretos de la metafísica. En su famosa conferencia de 1929-1930, Heidegger habla del tedio y, so capa de una breve historia de la naturaleza, hace un análisis apasionante de la diferencia entre las piedras, los animales y los seres humanos. Las piedras son notables porque Heidegger las considera seres privados de apertura [al exterior]. Una piedra jamás tiene vecinos. Puede estar junto a otras piedras, pero el hecho ontológico que llamamos "vecindad" no existe. La piedra carece de aparatos sensoriales: no tiene nervios, ojos, piel, orejas. Tampoco respira. Esta ausencia de vulnerabilidad, de pasaje hacia el otro, encarna, por así decir, el ideal ontológico. Si Dios fuera sustancia, esta sustancia debería parecerse a una roca magnífica, absoluta, inmutable y apática. Pero los animales y, más aún, los seres humanos tienen la desdicha de hallarse inmersos en un medio. Entramos en la realidad del metabolismo, del intercambio, del sufrimiento y de la alegría.
-De hecho, usted sigue luchando con la metafísica.
-Es una batalla, o una segunda batalla, que es preciso librar hoy, como ayer, para recuperar los legados de la metafísica. Durante los siglos XIX y XX, la filosofía fue un esfuerzo por interpretar el testamento de una metafísica difunta. Nos reunimos todos para asistir a la apertura del testamento. Y entre los convocados para interpretarlo, Heidegger fue una de las voces más importantes. Como también Jacques Derrida... Pero Heidegger se detiene demasiado pronto, cuando afirma que el hombre habita en el mundo o en la casa del ser, que es el lenguaje. Yo querría precisar que "ser en el mundo" debería traducirse "ser en las esferas" porque uno nunca está inmediatamente en el todo o, digamos, en un todo acondicionado. El hombre siempre es un arquitecto de interiores; por lo tanto, se construye esferas. Las esferas son realidades trascendentes que dan a la nada, por cuanto es imposible morar directamente en la nada. O bien, para vivir en ella, siempre hace falta una versión esquemática, por así decir, de una casa habitable, aunque sea una caja de cartón desechada por los obreros de una fábrica. No estamos condenados a ser libres; por el contrario, estamos condenados a habitar.
-El modelo de la esfera es la isla. La realidad humana se construye por separación: es lo que usted llama "la isla antropógena".
-Una isla es una isla porque está aislada y la realidad humana es el resultado de una gran operación de aislamiento. El proceso conducente a la realidad humana es la autorreclusión de un grupo humano; ella transforma a los habitantes del grupo del mismo modo que transforma a los monos en hombres. Este proceso comienza con un uso perverso y peculiar de la pata del mono, que se metamorfosea en mano humana: nosotros tocamos de un modo diferente, como lo demuestra Sartre en los maravillosos capítulos de El ser y la nada sobre el gesto de la caricia. La caricia es exactamente el gesto que demuestra que la mano humana se ha vuelto extática. Ya no se contenta con el simple gesto de "asir". Es un toque desenvuelto, interesado, ¡pero libre!. La mano se convierte en una antena del ser.
-Después de la mano, está la oreja...
-Todavía no es el lenguaje, pero nos encerramos dentro de una campana sonora específicamente humana: devenimos miembros de una secta acústica. Vivimos en nuestro ruido y, desde siempre, el ruido común ha sido la realidad constitutiva del grupo humano. Hoy, por primera vez en la historia, los humanos estamos rodeados de aislantes acústicos. En otras palabras, el habitante de cada departamento decide qué oirá o escuchará. Es una de las grandes realidades de nuestra época.
-Salvo los días de los grandes festivales al aire libre, como el Desfile Tecno en Berlín o la Fiesta de la Música en París, en que el habitante ya no puede decidir...
-En ese momento, decide sumergirse en el ruido de un grupo ocasional. Por la mañana, hasta quienes habrán de participar se levantan dentro de un departamento, donde están solos y, al principio, reina el silencio matinal. Y su gesto constitutivo, en su ciclo de vida cotidiana, consiste en elegir una música o una frecuencia de radio que le permita romper el silencio nocturno. Por primera vez, existe una especie de desayuno acústico. Los mediólogos del siglo XX, como Marshall McLuhan y Régis Debray, ya han hecho aportes notables a la comprensión de las dos dimensiones de la realidad insular que hemos mencionado. Otra dimensión de la isla del hombre, poco explorada, es la que he dado en llamar "uterotopos". Debemos comprender que los seres humanos estamos condenados a una práctica metafórica: la necesidad de repetir la situación intrauterina fuera del útero. El hombre siempre depende de un espacio protector para realizar su naturaleza humana; por consiguiente, el medio uterino pasa a ser el símbolo de la actividad mundial. Siempre vivimos en un espacio beneficiado por un exceso de seguridad.
-Pero, entonces, la relación madre-hijo ¿no es un modelo de la civilización, más que su metáfora?
-Y, más que un modelo, es una matriz... En el psicoanálisis, hay una expresión muy útil: la "escena primordial". Es una situación que tiende a repetirse y convertirse en el modelo de todas las situaciones. Pero, a mi entender, su objeto no es la relación triangular con el padre y la situación supuestamente traumática (edípica) de quien presencia la relación íntima de sus padres.
-Para usted, la escena primordial es la competencia por lo que usted llama "el mimo", que es el meollo del proceso de hominización. Un término polisémico, tanto en francés, en alemán y en otros idiomas...
-Paralelamente a su primera acepción, gâterie o Verwöhnung también significan "malacostumbramiento", sobre todo aquel que radica en la voluntad de hacer que la vida nos resulte fácil. Queremos llevar una vida fácil. Tal es el sentido del éxodo antropológico común, que es lo contrario del éxodo judío. Este representa una paradoja porque prefiere la incomodidad a la comodidad.
-¿Entonces la humanidad se define por el hecho de que somos niños mimados o aspiramos a serlo?
-Es absolutamente obvio que el lugar que habitamos debe ser una incubadora que nos estabilice en nuestra inmadurez. La posibilidad de exteriorizar la seguridad produce de inmediato una tendencia al lujo. Y el núcleo del lujo siempre es el infantilismo.
-Esta definición de la humanidad por el "uterotopos" confiere a la mujer un rol muy específico en su desarrollo.
-Absolutamente. El libro básico de todos nuestros conocimientos biológicos debería titularse El origen de la mujer y no El origen del hombre porque la mujer no sólo es un sexo: es una situación. Así pues, ontológicamente, es más rica que el hombre. Sin duda, el varón ha intentado apropiarse de la riqueza femenina. Pero la mujer no se ha apropiado de nada. Ella encarna el ser en tanto situación.
-¿Los senos desempeñan un papel particular? Con todo, el primer mimo es el amamantamiento.
-Por supuesto. Aunque desde que las madres se contaminaron, medio litro de leche biológica es un lujo inaccesible hasta para los multimillonarios.
-Las relaciones afectivas y, luego, sexuales, ¿se ajustan a este modelo del mimo?
-Hasta cierto punto sí, porque el matrimonio es un esfuerzo por crear un espacio cómodo superior al que ofrece el medio ambiente. O bien, se convierte en una simple relación legal. Una de las grandes decepciones del ser humano en la historia de la civilización es la decepción matrimonial. La promesa de mimos recíprocos que, a veces, llamamos felicidad resulta muy difícil de cumplir. Hay que recordarles constantemente sus verdaderos deberes a quienes firmaron ese contrato, o bien, hay que facilitarles el divorcio. Nuestra sociedad ha optado por la segunda posibilidad. Alienta la separación en la medida en que no haya la menor diferencia, en cuanto a felicidad, entre el espacio interior de la pareja y el espacio exterior. Si cada cónyuge no es más feliz con el otro que sin él, suponemos que hay razones suficientes para una separación.
-Si el matrimonio es un compromiso de mimos recíprocos, el día en que usted tenga un hijo ya no mimará a su pareja, sino al niño...
-Es cierto. Los varones son los grandes perdedores en la historia de los mimos y esa es, probablemente, la gran causa de la decepción matrimonial por el lado masculino. Es una de las razones por las que han optado por huir hacia adelante, hacia el heroísmo. Hoy día, como ya no pueden huir hacia las acciones heroicas, la felicidad masculina consiste, más bien, en ser el tercero no excluido de lo que ocurre entre la madre, la esposa, y sus propios hijos.
-Lo que usted ha analizado como la democratización del lujo de dos siglos a esta parte se explica por el hecho de que el "mecenazgo", esa dádiva desinteresada asegurada por la madre, ha sido transferida a otras entidades que cumplen una función "alomaternal".
-Hoy, hasta el último sociólogo y el último psicoanalista admiten que ya no se puede concebir el Estado moderno conforme al modelo patriarcal. Todo el mundo ha comprendido que es preciso refundar la función del Estado dentro de la terminología de una maternización política abarcadora.
-Cuando llegó al poder en Francia, Jacques Chirac definió tres grandes causas nacionales: el cáncer, los accidentes de tránsito y los discapacitados.
-Ese es el Estado terapéutico.
-Esta función maternal no es asumida solamente por el Estado o por las mujeres. El rol del varón en este campo, ¿es una invención tardía?
-El padre siempre ha cumplido una función alomaternal. Pero durante la mayor parte de la evolución humana, dicha función consistió en crear, de ser posible, una envoltura de seguridad suplementaria en torno al espacio madre-hijo.
-Hoy, con eso que llamamos "los nuevos padres", ¿puede decirse que el padre tiende a intervenir en la primera envoltura de seguridad que, antes, era asegurada exclusivamente por la madre?
-Sí. Habría que hablar de una uterización del hombre. Tal vez, eso sería una especie de felicidad...
-En tales condiciones, ¿se puede hablar de un patriarcado en la historia, en el sentido de una dominación masculina?
-Solamente en un sentido legal muy reducido. En el plano psicodinámico, yo vacilaría, porque la mujer ha ejercido su poder en todas las épocas, a través del absolutismo de la relación primaria, el amor concedido o denegado. En este sentido, podemos hablar de un juicio final que no tiene lugar al final, sino al principio, en el momento en que la madre concede o no su amor. Ella ama o no ama.
-A lo largo de la historia, se han sacrificado generaciones enteras privándolas de los mimos. ¿Vivimos hoy en un período específico?
-Después del mimo constitutivo, sin el cual los niños no sobreviven más allá de su infancia, entramos en el reino de la verdad bíblica, es decir, de ese núcleo trágico que el psicoanálisis denominó "el principio de realidad". La aventura del siglo XX es, precisamente, haber puesto fin a ese reinado del principio de realidad, al menos para la mayoría de quienes habitan esta vasta esfera de comodidad, este palacio de cristal que llamamos Occidente. El tema de la reducción de las horas de trabajo, muy europeo, es significativo. El año tiene unas 8600 horas; los franceses trabajan 1500 y los alemanes 1650. Por consiguiente, disponen de una libertad desconocida desde la Edad de Piedra, en el sentido de que su vida no está estructurada por el trabajo. Después de ocho horas de sueño y siete de trabajo, les queda casi la mitad del día. Si tomamos en cuenta los 104 días de fin de semana y 30 de vacaciones, vemos que durante mucho más de la mitad de nuestra existencia ningún patrón puede decirnos qué tenemos que hacer.
-¿Eso significa que prolongamos la infancia y, por ende, que estamos en vías de acabar con el universo bíblico?
-El universo bíblico conoció la adultez en su forma más severa. Fue en la época en que todavía no estábamos condenados a la libertad, sino sometidos a la ley del trabajo o, más bien, del trabajo duro y la lucha a muerte. Ahora, es el consumo a muerte. La crisis que padecemos tiene que ver con el hecho de que no hemos dominado la transición de la seriedad antigua a la frivolidad moderna. Por eso tenemos la impresión de asistir a un embrutecimiento sin precedente. Estamos convencidos de que la humanidad jamás ha sido tan bestial. Es un sentimiento casi omnipresente entre los eruditos y los intelectuales.
-¿Y nos acostumbraremos a eso?
-¡Desde luego! Ese sentimiento indica, simplemente, que el reino de la necesidad ha llegado a su fin. Todos somos huérfanos de la necesidad.
-Nuestro mundo, que todavía conserva un vestigio de adultez, ¿dará lugar a la "isla de los niños"?
-Después de la fiesta del infantilismo desenfrenado, en cierto modo esperamos que regresen los adultos. Pero otro tipo de adultos, instruidos por el elemento de sabiduría que se esconde en el comportamiento de los niños felices y terribles.
Por Elisabeth Lévy
Karlsruhe, 2005 © Le Figaro Magazine y LA NACION
(Trad.: Zoraida J. Valcárcel) Biografía
Peter Sloterdijk nació en Karlsruhe, Alemania, en 1947. Estudió filosofía, historia y germanística. Actualmente es catedrático de filosofía en la Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe.
Obras principales:
. Crítica de la razón cínica (1983)
. El árbol mágico (1985)
. El pensador en escena. Sobre el materialismo de Nietzsche (1986)
. Sobre la mejora de la buena nueva (1988)
. En el mismo barco. Ensayo sobre la hiperpolítica (1993)
. Si Europa despierta (1994)
. Esferas I. Burbujas. Microsferología (1998)
. Esferas II. Globos. Macrosferología (1999)
. Normas para el parque humano (1999)
. El desprecio de las masas (2000)
. El sol y la muerte (con Hans Jürgen Heinrichs, 2001)
. Esferas III. Espumas (2004, aún no traducido al castellano)
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/759676